NO DORMIR, por Heraldo Pastor*

La presentación de este libro de Andrés Navarro, No dormir, editado por EDUNSE, la editorial de la Universidad Nacional, es un hecho singular por diversas circunstancias, algunas de las cuales vamos a comentar esta noche. Obviamente no voy a poder abarcar todas esas circunstancias. Hay un teórico de la crítica comparatista francesa, Pierre Brunel, que dice que el lector hace una modulación al momento de leer, esto es, una selección, una opción, un recorte, dentro de las múltiples posibilidades de lectura de un texto literario, pues es materialmente imposible abarcar todos los sentidos, todas las connotaciones. Y sobre todo cuando se trata de textos ricos como los de Andrés, es decir, que contienen una red de códigos con múltiples posibilidades de abordaje; además cada una de sus piezas literarias en prosa o en verso se conecta con otras de una vasta producción; ya lo dije alguna vez, es complicado seguirlo a Andrés –y no solo porque es alto y de tranco largo– sino porque ha publicado en múltiples formatos y soportes (plaqueta, fanzine, libro, redes sociales, blog, video), y difícilmente un fan, de aquellos que gustan de coleccionar obras de sus ídolos, pueda decir que tiene todo lo que él ha producido; es más, no sé si él mismo tiene todo.
Esto de abarcar todos los sentidos es humanamente imposible, diría. Tendríamos que tener una mente como la de la película Her (2013, Spike Jonze), que presentaba a Samantha, un ser virtual, una inteligencia artificial (como se la denomina convencionalmente), capaz de amar –y amar auténticamente– a infinita cantidad de personas por no tener nuestras limitaciones materiales humanas. Probablemente estas limitaciones sean lo que provoca curiosidad en idéntica medida que risas o suspicacias cuando en estos días oímos hablar del poliamor, mientras que somos entidades atravesadas por las coordenadas del tiempo y el espacio, que hacen que tendamos a ser posesivos, celosos, egoístas, inconstantes, insatisfechos, infieles. Siguiendo el paralelo con el planteo de Her, es interesante e inquietante pensar que, si tuviéramos una mente capaz de captar todos los significados de un texto literario, la poesía perdería su sentido, pues lo que la sostiene es precisamente su carácter inasible, plurívoco; Juan Anselmo Leguizamón en el prólogo del libro se pregunta si la poesía no es “el vano intento por ponerle palabras a lo que no sabemos si puede decirse ni cómo decirse”. Nos interesa porque nos desafía, nos interpela, porque dramatiza lo que tenemos de imperfectos.
Es la segunda vez que me toca presentar una obra de Andrés. En 2013 compartí mesa con Néstor Mendoza para presentar Ingresos brutos o bruto el que ingresa y El perro pata y el mono cornejo. Eran dos obras con formato de plaqueta que lanzaba a la vez, editados en forma independiente por su propio proyecto editorial El Enchufe. Era algo insólito: dos obras a la vez. Pero él tiene eso: está en permanente experimentación, no solo en la composición de sus textos sino en el modo de difusión de los mismos, en la circulación, en los soportes. Ya había probado lo que significa ser editado por otros con La muda por Umas (2016) e Historia universal de Santiago del Estero por Nudista (2017); pero estoy seguro de que este ingreso en la academia que significa ser editado por una universidad o ese ingreso en un espacio y circuito no independiente o artesanal no implica un ingreso bruto o una especie de claudicación sino una forma más de probar qué onda. Al respecto, en una charla que tuvimos en “Llamalo como quieras” en Radio Universidad, dijo que siempre había tenido una intencionalidad política en su elección de determinados canales de circulación, opuestos a los oficiales; y esta nueva experiencia reflejaba su interés por que un producto suyo pudiera irse por otro camino que él no conociera.
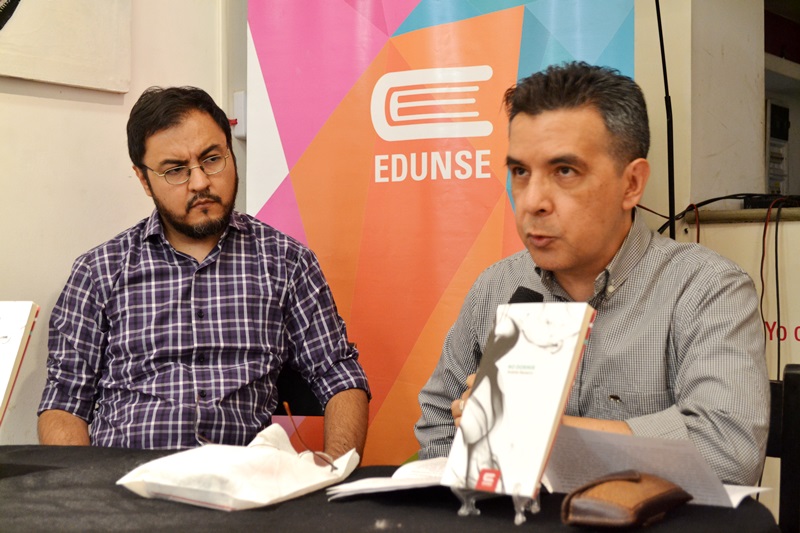
Tampoco es la primera vez que la propia universidad nacional hace una apertura a los autores locales “nuevos”. Entre 2012 y 2016, la directora editorial de Edunse, Mg. Ester Azubel, desde la Licenciatura en Letras había dirigido un proyecto de investigación sobre “La escena literaria santiagueña”, y no solo Andrés, Diana Beláustegui y La Jeta literaria fueron objetos de estudio, sino que incluso se los convocó, junto a un grupo de escritores locales, entre nuevos y consagrados, para charlar en un taller y compartir miradas acerca del tópico literatura santiagueña.
De ninguna manera puede pensarse en claudicación, de renuncia a la independencia, sino más bien de escarceos, ampliación de horizontes y nuevas tribunas y canales para hacer oír su voz. Andrés se burla permanentemente del contraste entre la imagen idealizada, romántica y modernista, la de la torre de marfil del poeta y la realidad prosaica de la persona acuciada por las exigencias burguesas cotidianas de un mortal cualquiera. Nos muestra al “poeta / visto en el reflejo / de una heladera”, hay “certificados / boletas / facturas // en la mesa / del poeta” (“Pasa por encima / da la vuelta”). En este universo, “los poetas a veces se compran un autito” (“Historia universal de Santiago del Estero”) y la imagen tradicional del rico mundo interior del poeta y la noción misma de lo que convencionalmente se denomina con una frase muy bonita yo poético se materializa, se desacraliza y se convierte en una gastritis o un tipo de introspección menos romántica o filosófica como una endoscopía (“Endoscopía”).
Este sentido entre lúdico e irreverente, siempre experimental, es el que permite superar la sorpresa que significa encontrar un poema como el que cierra el libro, que lleva por título “Paola”. Si bien no es la primera vez que este nombre propio aparece en la poética de Andrés, sorprende –como digo– encontrar una pieza que se conecta con el sentimentalismo habitual en la poesía tradicional que se escribe en Santiago (lo digo en presente, porque aún hoy se escribe). Ese sentimentalismo, o llamémosle emotividad, que era uno de los tópicos que permitía reconocer a la escritura tradicional o clásica y de la cual quería diferenciarse otra línea moderna, resulta que aquí reaparece. En mi modulación de la lectura del poema “Paola”, se me ocurre pensar en dichas ideas de juego, provocación, experimentación y seguramente también tendrá cabida la pura y simple, auténtica, sentimentalidad. Pero sea cual fuere nuestra lectura, lo cierto es que un poema como este nos predispone a caer en el vicio que solemos tener como lectores de considerar que en el texto literario hay una necesaria presencia biográfica del autor.
En la escritura de Andrés es habitual esa proximidad del referente, lo cual no quiere decir que no haya ambigüedad, hermetismo y algunas piezas que pueden llegar a ser verdaderos quebraderos de cabeza si uno pretende entrar en ellos. Hay una película india del 2015, “Aligarth”, que documenta el caso real de un profesor universitario, el Dr. Siras, destituido por su homosexualidad. En algún momento el profesor habla de su situación con un periodista y la conversación deriva hacia la literatura. “¿Qué poetas has leído?” le pregunta Siras. “¿Poetas? –le responde aquel–. No he leído demasiados. Tennyson es demasiado confuso para mí. Demasiadas palabras hacen girar mi cabeza.” Y Siras le replica: “¡Como si la poesía estuviera en las palabras! La poesía se encuentra entre las palabras. En los silencios... en las pausas. La gente puede interpretarlas de diferentes maneras. De acuerdo con su edad, su madurez...”

Cuando Martín Prieto y Daniel García Helder escriben en 2007 un boceto para un panorama de la poesía argentina actual[1] coinciden con algunos teóricos en que la poesía que surge a partir de los 90 es de apariencia más sencilla y directa, no teme parecer vulgar y prosaica, sin renunciar a los hermetismos ni juegos de palabras. “La impresión de cosa-viva que dejan muchos poemas no se debería tanto a los contenidos de la representación cuanto a que se reconoce en los elementos verbales fuerzas cuya acción combinada determina el sentido”, dicen. Para Prieto y García Helder, “los poetas recientes no corren el riesgo de caer en ‘la simpleza, la insignificancia y la literalidad’, más bien dan la impresión de partir de ahí, y por momentos de no tener el karma de mayores pretensiones. Casi todos saben emplear esta regla, incluso inconscientemente: cuanto más explícito el sentido, tanto o más equívoco.”
El libro de Andrés se lee como una antología o recopilación, pues hay poemas que ya fueron publicados en otras ocasiones, en forma individual o en plaquetas, y como si fueran piezas de un mosaico que se reubican y forman nuevos diseños, como figuras de un calidoscopio, también estas piezas se resignifican. A “Duelen los ojos”, por ejemplo, que fue concebido como un micro-poemario, lo leí por primera vez allá por el 2009 y tiene algunas diferencias con la versión actual. De modo que No dormir puede servir como un panorama de la escritura del autor, del devenir de su escritura, así como un reflejo de lo que fue, en especial en la ciudad de Santiago del Estero, la movida poético-literaria de la última década que eligió transitar por caminos alternativos (como la Caperucita que prefirió desoír la voz de sus mayores y vivir su aventura aunque le fuera la vida en ello), distintos de los de la otra línea que se desenvolvió más por caminos transitados, seguros, confortables (y aclaro que lo mío pretende ser descriptivo, no valorativo). Me estoy refiriendo, sí, a expresiones grupales e individuales de entonces y en particular a la Jeta Literaria, que si bien terminó atomizándose, cada uno de sus miembros conservó el espíritu que unía el grupo –no es casual que varios de aquellos jetones estén aquí esta noche–; es más, se da un fenómeno muy curioso y no tanto: que autores jóvenes sientan nostalgia por algo de lo que fueron parte ni presenciaron.
Entonces, aquí van a estar, entre otros rasgos:
* la instrospección, que incluye lo sospechosamente testimonial, la reflexión sobre la propia escritura, sobre los límites del arte,
* lo testimonial, una mirada al entorno, a la sociedad (Santiago referido de forma directa o implícita), preferentemente urbana, el barrio,
* el humor, no necesariamente la carcajada –que está incluida– pero sí el sarcasmo, la risa destronadora de la que hablaba Bajtín al referirse al carnaval. Y la risa catártica,
* el sentido de lo inconcluso, que emerge de estas obras que se reeditan como “Duelen los ojos”, que dejan espacios en blanco, que ponen en conflicto el límite entre el verso y la prosa,
* también el sentido de lo efímero. Aquí me refiero a lo que decían Prieto y García Helder, del “karma de mayores pretensiones”. Yo hablaba de que a Andrés es difícil seguirlo: por algunas formas de publicación, fotocopias, plaquetas, fanzines, que son como pompas de jabón, son más bien eventos, happenings, que si no estuviste en el momento y lugar en que se producen, perdiste.
Todos estos rasgos, y otros que podríamos agregar, tienen que ver en general con una ruptura de límites. Poesía “Para quebrarnos”, dice Andrés. La dispersión y atomización resultante hace complicada una mirada global, abarcadora, sintetizadora, para quien quiera hacer esa crítica que se suele reclamar para los escritores de las últimas décadas.
La poesía tradicional se concebía y era apreciada como una pieza acabada, de límites precisos, perfecta. Portable. Era loable esa posibilidad de memorizar un poema y reproducirlo en algún evento cultural o familiar, tenía algo de ese espíritu de conservación, de sacralidad del objeto, que puede verse en Farenheit 451. Alguna queja por la supuesta falta de voces jóvenes en la poesía después del período clásico de La Brasa y La Carpa tal vez sea una queja por la falta de un poeta recitable. Y no es que en la nueva poesía falte musicalidad, Andrés manifestó siempre su preocupación por la sonoridad de sus textos. Se podría decir que los poemas de esta nueva línea son más bien rapeables.
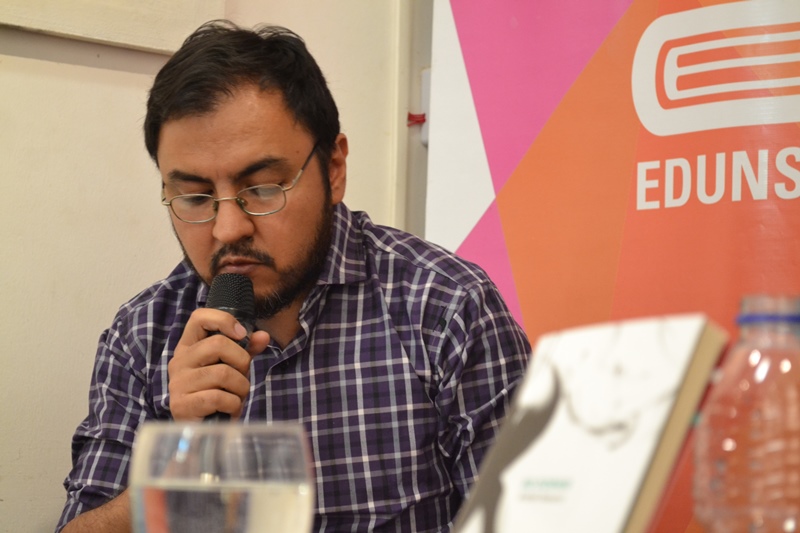
Si algo testimonia No dormir es que Andrés Navarro ha construido (está construyendo) una obra coherente, consistente, de la que cualquier editorial, como EDUNSE en este caso, puede presumir de tener una parte en su catálogo. Que lo disfruten, porque seguramente al año va a estar recorriendo otros caminos, escapando de los esquemas, escabulléndose. No se va a quedar dormido en los laureles, en un mismo lugar, por más cómodo que parezca, aunque la posibilidad del cambio pueda en algún punto producirle miedo.
La idea del insomnio es recurrente en Andrés. Recuerdo que en una poesía suya que conocí también allá por el 2009, “Leo mal”, ya hablaba del poema en su formación: “¿Y a la noche cuando no puedo dormir porque mi cabeza sola está haciendo un poema?”
Quizás el insomnio o la vigilia del no dormir sean solo una forma de recuperación y apropiación de un espacio no alcanzado por la maquinaria del sistema, por la burocracia, que entra en estado de latencia, reduce sus demandas, en esas horas de la noche.
*(Escrito por Heraldo Pastor para la presentación del libro NO DORMIR de Andrés Navarro, realizada el 5 de Octubre de 2018 en Librería Utopía)
[1] Incluido por Jorge Fondebrider en Tres décadas de poesía argentina (1976-2006), VV. AA., Libros del Rojas, Universidad Nacional de Buenos Aires, 2006.
